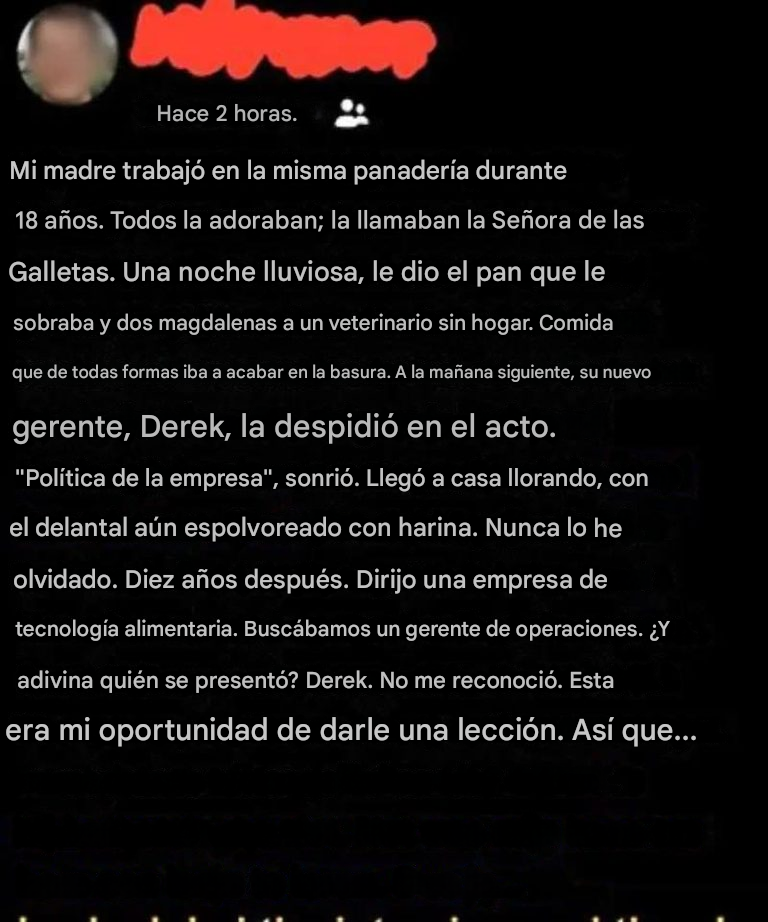Mi madre trabajó en la misma panadería durante 18 años completos.
Cada día se levantaba antes del amanecer, se ponía su viejo delantal y salía sin quejarse, sin importar el frío, la lluvia o el cansancio.
Todos la conocían.
Todos la querían.
La llamaban “La Señora de las Galletas”, porque sus muffins y panes tenían algo especial, algo que hacía sonreír incluso a quien llegaba con el alma hecha pedazos.
Una noche lluviosa, mientras cerraban la panadería, mi madre vio a un veterano sin hogar sentado bajo un techo improvisado.
Empapado, temblando, hambriento.
Sin pensarlo dos veces, le entregó los restos de pan y dos muffins que, de todas formas, iban a terminar en el basurero.
Comida que ya nadie comería… excepto alguien a quien podía salvarle la noche.
Al día siguiente, su nuevo jefe, Derek, la llamó a la oficina.
Nunca olvidaré esas palabras que ella me repitió llorando:
“Es la política de la empresa.”
Lo dijo sonriendo, con esa sonrisa fría que no tiene nada de humana.
Y la despidió.
Así, sin más.
Después de 18 años de dedicación.
Mi madre volvió a casa con los ojos hinchados, aún cubierta de harina, con el corazón roto.
Yo era joven, pero aquella escena se grabó tan profundo en mí que todavía hoy puedo sentir ese nudo en la garganta.
Supe, desde ese día, que jamás lo olvidaría.